Me mira con los ojos cubiertos de terror. Puedo ver cómo sus pupilas se dilatan en la penumbra del sótano, donde el olor a humedad se mezcla con el acre perfume de su miedo. Lentamente, le acaricio las mejillas—están frías, húmedas—y entonces las lágrimas caen a borbotones, calientes contra mis dedos.
Arranco la cinta de un tirón—produce un sonido desgarrador. Inmediatamente, suplica perdón con voz ronca, entrecortada. Me río—una risa que resuena metálica en las paredes de concreto—, me inclino y lo beso con brutalidad. Le muerdo los labios hasta sentir el sabor ferroso de la sangre, y le escupo la cara. Vuelvo a silenciarlo, presionando la cinta con firmeza sobre su boca.
Él continúa su desconsolado llanto, su cuerpo entero tiembla. Por eso le pego un puñetazo en el estómago—necesito que se concentre, que entienda. Sus ojos se desvían entonces hacia mi mesa de trabajo: las herramientas brillan bajo la luz amarillenta del foco desnudo. El bisturí, las pinzas, el metal pulido dispuesto con meticulosa precisión.
Se sacude violentamente contra las cuerdas que lo atan a la silla. La madera cruje, pero es inútil. Los nudos están bien hechos—he tenido tiempo de practicar, de imaginar este momento durante meses mientras él jugaba con mi mente, manipulándome, haciéndome dudar de mi propia cordura.
—¡Shhh! ¡Quieto! —le advierto, acercándome despacio—. Una vez te desangres, esto se termina. Así que más te vale que dure.
Grita contra la cinta adhesiva, pero el sonido es apenas un gemido ahogado. Nadie puede escucharlo aquí abajo. Yo disfruto viendo cómo sufre, cómo cada músculo de su rostro se contrae en pánico. El victimario ahora es la víctima. ¿No es la vida un perfecto enigma, una ecuación que finalmente se balancea?
Tomo el bisturí. El mango de acero está frío, perfecto en mi mano. Me acerco con calma calculada mientras él intenta retroceder, inútilmente fusionado con la silla. La hoja corta la piel de su antebrazo—primero la resistencia de la epidermis, luego la suavidad de lo que hay debajo. Le duele, le quema. Puedo verlo en sus ojos: se arrepiente de haber sido un mal tipo, de haberme manipulado hasta casi destruirme. Pero es tarde. Ya no hay arrepentimiento que valga.
Continúo mi trabajo con paciencia quirúrgica. Un corte superficial en el hombro. Otro en el muslo. Cada uno calculado para no ser letal, solo para que sienta. Tres, cinco, diez incisiones. No me apresuro—esto debe durar, debe significar algo. La sangre comienza a empapar su ropa, el olor metálico llena el aire cerrado del sótano.
Pierdo la cuenta después del corte quince. O veinte. El tiempo se vuelve líquido, viscoso como la sangre que me cubre las manos, los antebrazos, que salpica mi rostro. Estoy completamente cubierto de rojo cuando escucho las sirenas a lo lejos.
Entonces, de repente, el sonido se acerca. Pasos arriba. Golpes en la puerta. Voces autoritarias. La policía llega—¿cómo han sabido?—y me llevan preso mientras él sigue allí, sangrando pero vivo, respirando todavía.
El telón cae sobre el escenario de mi mente.
Un segundo después, vuelve a subir.
Y el ingrato corazón—el suyo, el mío—sigue latiendo.
Abro los ojos. Estoy en mi cama, sudando. Él duerme tranquilo a mi lado, ajeno a la obra que cada noche represento en el teatro oscuro de mis pensamientos. Mañana volverá a manipularme, a hacerme dudar, a desmembrar mi realidad con sus palabras afiladas.
Pero por ahora, en la oscuridad, cierro los ojos y vuelvo al sótano.
El telón sube otra vez.
Canción sugerida: Russian Roulette - Rihanna
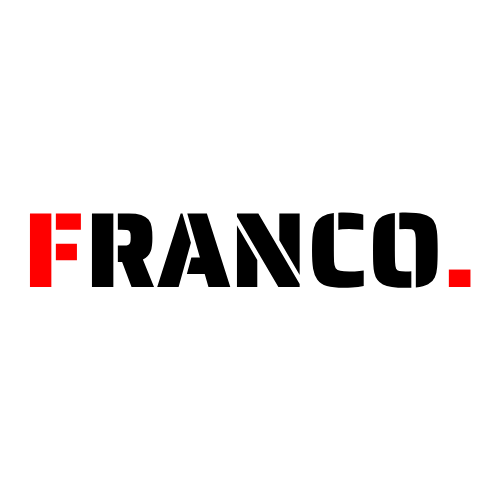

Comentarios