El cazador de canciones
Había un ritual sagrado los domingos por la tarde. Yo, frente al radio cassetero plateado, dedo suspendido sobre los botones REC y PLAY simultáneamente, como un francotirador esperando el momento exacto. La radio FM desplegaba su programación musical y yo acechaba mi canción—esa que necesitaba capturar limpia, sin la voz del locutor pisando los primeros acordes o destrozando el final con su parloteo insustancial.
Era una forma primitiva de caza. Paciencia. Concentración absoluta. Y cuando finalmente lograba grabar esos tres minutos perfectos, sin interferencias, sentía la euforia del explorador que regresa con un tesoro. El cassette se convertía en un objeto precioso, etiquetado con mi caligrafía torpe: "Los Mejores Temas - Volumen 3". Como si hubiera volúmenes anteriores que importaran más que ese.
Ahora toco una pantalla y tengo cincuenta millones de canciones. No recuerdo la última vez que esperé por una canción.
El monstruo de 386 megahertz
Mi primera computadora pesaba como un pecado mortal y sonaba como una nave espacial agonizante. Un 386 color beige institucional, con un monitor que emitía un zumbido constante—una nota sostenida de la orquesta de lo obsoleto. Encenderla era un acto de fe: el pitido de la BIOS, el parpadeo del cursor en pantalla negra, los ruidos internos de discos duros que parecían masticar información.
Los disquetes de 3.5 pulgadas eran mis ladrillos de construcción digital. Delgados, cuadrados, vulnerables. Instalar un juego requería una paciencia monástica: insertar el disquete 1 de 5, esperar, escuchar el chirrido de la lectora, ver la barra de progreso avanzar con una lentitud geológica. Disquete 2. Disquete 3. Cada uno una pequeña eternidad.
Y entonces, invariablemente, el disquete 5—el último, siempre el último—fallaba. "Error de lectura". La pantalla se burlaba de mis tres horas invertidas. Yo quería llorar, o lanzar el teclado por la ventana, pero en lugar de eso soplaba el disquete como si fuera un cartucho de Nintendo, lo limpiaba con mi camiseta, rezaba a dioses de silicio y volvía a intentarlo.
Cuando finalmente funcionaba, el juego valía oro. Porque me había costado sangre, sudor y la muerte lenta de mi cordura.
El bigotón que cambió todo
Super Mario Bros llegó a mi vida como llegan las revelaciones: sin anunciarse, pero transformándolo todo. Fue mi cuñado quien me lo mostró, en su casa, frente a un televisor abombado. Él manejaba el control con la seguridad de quien ya había recorrido esos mundos pixelados mil veces, y yo observaba hipnotizado a ese plomero italiano con bigote absurdo saltar sobre tortugas y comer hongos mágicos.
No lo entendí inmediatamente. ¿Por qué saltaba? ¿Por qué las tuberías? ¿Quién era esa princesa y por qué siempre estaba en otro castillo? Pero había algo hipnótico en esa travesía lateral, en el scroll infinito de un mundo hecho de píxeles cuadrados. Cada muerte—y morí cientos de veces—era una lección. Cada moneda recolectada, una pequeña victoria.
Mario me enseñó que los mundos podían caber en cajas, que las aventuras tenían códigos secretos, que la frustración y la alegría podían coexistir en el mismo cartucho de plástico gris.
La era del disco plateado
Luego vinieron los CDs, perfectos círculos de policarbonato que reflejaban arcoíris cuando los inclinabas bajo la luz. Tuve un Discman en mis manos una vez—prestado, ajeno, con esa advertencia implícita de "cuídamelo"—y lo sostuve como si fuera una reliquia sagrada. Ese aparato que saltaba con cada paso que dabas al caminar, con su tapa transparente y sus botones pequeñísimos. Lo usé durante una tarde completa, caminando con pasos de astronauta para que no rebotara la música, sabiendo que al final del día tendría que devolverlo. No era mío, pero durante esas horas fingí que sí, que yo también pertenecía al club de los que podían llevar su música en círculos plateados portátiles.
Pero la verdadera magia ocurría en el cyber del barrio. Esa cueva de monitores CRT y humo de cigarrillo donde los adolescentes jugaban al Counter-Strike y yo, en un rincón, quemaba CDs con música descargada de Ares. El ritual: seleccionar las canciones, ajustar los niveles, esperar quince minutos mientras la grabadora hacía su trabajo a 4x de velocidad—porque quemar a 8x era tentar al destino y terminar con un disco inservible.
Cada CD grabado era una declaración de intenciones. Un mixtape moderno. "Para el viaje", "Para estudiar", "Para olvidarlo". Los rotulaba con marcador permanente, mi letra cada vez más segura.
Los DVDs llegaron después, con sus menús animados y sus promesas de "contenido extra". Quemar películas era una odisea de dos horas. Pero tener tu propia videoteca, aunque fuera pirata, aunque las carátulas fueran impresiones borrosas—eso te hacía sentir un archivista del futuro.
El walkman amarillo
Tuve un walkman amarillo patito que chirriaba cada vez que rebobinaba. Era feo, barato, y lo amé con la devoción que un joven puede tener por un objeto que promete libertad. Caminar por la calle con música en los oídos era magia pura—el soundtrack de mi vida sonando mientras el mundo pasaba en silencio a mi alrededor.
Las baterías AA duraban exactamente dos álbumes completos. Yo calculaba mis salidas en función de eso. Y cuando el walkman empezaba a masticar la cinta—esa distorsión horrible, ese ralentizamiento funesto—entraba en pánico. Porque desenredar una cinta comida era cirugía de alta precisión con un lápiz hexagonal.
Ahora cargo cinco mil canciones en el bolsillo y nunca se me acaban las baterías. Pero nunca más volveré a sostener un cassette contra la luz, examinando sus entrañas magnéticas, sintiendo que contenía algo tangible y real.
El concierto involuntario del barrio
Hubo una época—breve, gloriosa, vergonzosa—en que creí que cantaba bien. No solo bien: muy bien. Mi radio cassetero tenía un volumen que desafiaba las leyes de la física y la decencia pública, y yo no tenía vergüenza ni conciencia acústica.
Ponía mi cassette de éxitos a todo volumen y cantaba. Aullaba, más bien. Interpretaba cada canción como si fuera el Madison Square Garden y no la sala de mi casa con ventanas abiertas al barrio entero. Vibrato involuntario, notas que perseguía sin alcanzar jamás, letra cambiada cuando no me la sabía—era un desastre sonoro de proporciones épicas.
El barrio entero escuchaba. Claro que escuchaban. Años después, un vecino me confesó entre risas que sabían exactamente cuándo yo llegaba del colegio porque comenzaba mi concierto involuntario. Los perros aullaban en solidaridad o protesta, nunca supe cuál.
Me avergüenza y me enternece a partes iguales. Esa desinhibición feroz, esa certeza absoluta de que el mundo necesitaba escucharme—solo un joven puede sentir eso sin que el ridículo lo paralice. Ahora apenas canto en la ducha, con el agua corriendo para amortiguar cualquier evidencia.
Epílogo: La arqueología de la alegría
Ahora todo cabe en la nube. Mis canciones son algoritmos que predicen lo que quiero escuchar antes de que yo lo sepa. Mis juegos se descargan en minutos, actualizan solos, nunca fallan en el último archivo. No hay disquetes que soplar, ni cintas que rebobinar, ni CDs que quemar con la esperanza de que no se rayen.
Es mejor, más eficiente, más perfecto.
Pero a veces extraño el chirrido del walkman, la lotería de la grabación en radio, la agonía del disquete 5, el peso absurdo de ese 386 que me enseñó que la paciencia es una forma de amor. Extraño cuando la tecnología tenía textura, hacía ruido, se rompía en tus manos y tenías que componerla con ingenio y terquedad.
Esos objetos obsoletos fueron mis maestros. Me enseñaron a esperar, a frustarme, a celebrar las pequeñas victorias, a cantar mal y con entusiasmo frente a un barrio que probablemente prefería el silencio.
Y si pudiera regresar—sabiendo todo lo que sé ahora sobre lo ridículo, lo ineficiente, lo roto que era todo—regresaría sin dudarlo. Porque nunca más volveré a sentir la alegría pura de capturar una canción del aire, de vencer al disquete rebelde, de creer que mi voz terrible merecía ser escuchada por el mundo.
Esa alegría obsoleta, irracional, perfecta.
Esa alegría que no cabe en ninguna nube.
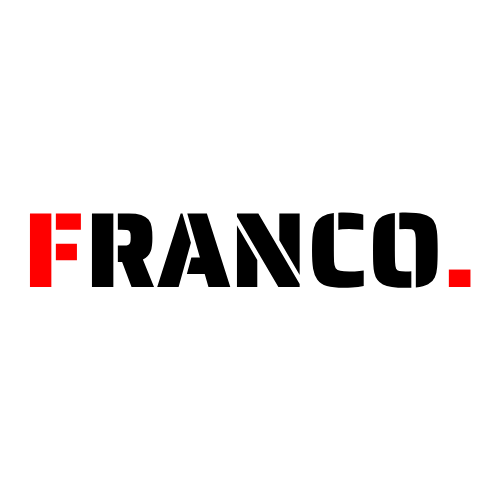

Comentarios