Hace algún tiempo creía que era frágil como un cristal. Como un rosal encerrado en una vasija transparente que, al romperse, se despedaza en millones de fragmentos afilados. El dolor era así: cortante, expansivo, imposible de contener. Cada golpe hacía estallar todo en pedazos diminutos que se incrustaban en la piel, y el sufrimiento se multiplicaba con cada esquirla.
Creo que al crecer vamos adquiriendo herramientas que nos hacen fuertes, más resistentes al daño, y una buena copa de vino también ayuda. Aprendemos a florecer incluso cuando el cristal se quiebra a nuestro alrededor. Y aunque las espinas lastimen, dejamos que la herida sangre y fluya. De hecho, nos acostumbramos tanto que muchas veces no le damos importancia a la hemorragia, y aunque todo parezca teñirse de rojo, una curita parece ser suficiente.
Ya no soy frágil como un cristal. Ahora, cada vez que me rompo, yo mismo me recompongo. Esperar que otra persona lo haga sería una idea tonta. Muchas veces, incluso hablando el mismo idioma, pareciera que no nos entienden. Como si cada uno tuviera su propio lenguaje y, al interpretarlo, no se encontraran las palabras adecuadas.
Me he vuelto duro como una roca. Fuerte como el roble. Seguro como la certeza de que, al lanzar un dado, el número que saldrá será menor que siete.
Hoy le apuesto a quererme antes de que me quieran. Yo he de acompañarme toda la vida. Los demás la transitarán por instantes y luego seguirán su propia existencia sin mí, como antes de encontrarnos, porque la vida es así: te hace fuerte para que entiendas que eres la persona a quien necesitas cuidar más que a nadie. Quienes se queden, entonces, tendrán el privilegio de ver tus nuevos brotes, tus hojas saliendo, y se permitirán disfrutar del bello aroma que de ti emane.
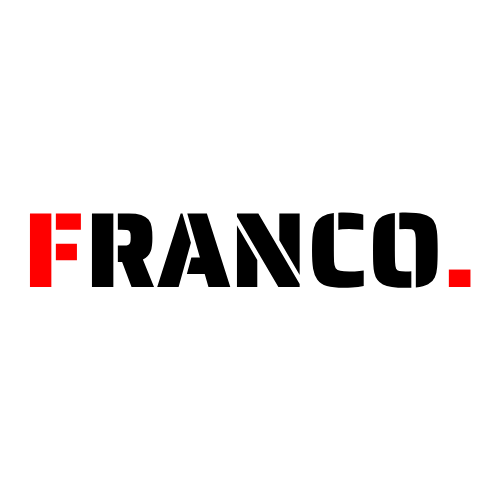

Comentarios